PERCY JAVIER
NOVELISTA / WRITER /
/ LIMA LUMPEN
/ LINKS
NOVELAS:
El Crimen de Samanco
El Vuelo de la Urraca
El Capitán Carlos
/ Adquiérelas en:

NOVELISTA / WRITER /
/ LIMA LUMPEN
/ LINKS
NOVELAS:
El Crimen de Samanco
El Vuelo de la Urraca
El Capitán Carlos
/ Adquiérelas en:

El Crimen de Samanco
El Vuelo de la Urraca
El Capitán Carlos / Adquiérelas en:
El Crimen de Samanco
Don Bulnes pensó que rezarle a la virgen María las tardes de otoño en la pequeña iglesia del padre Pablo, evitaría la tentación de los sobornos.
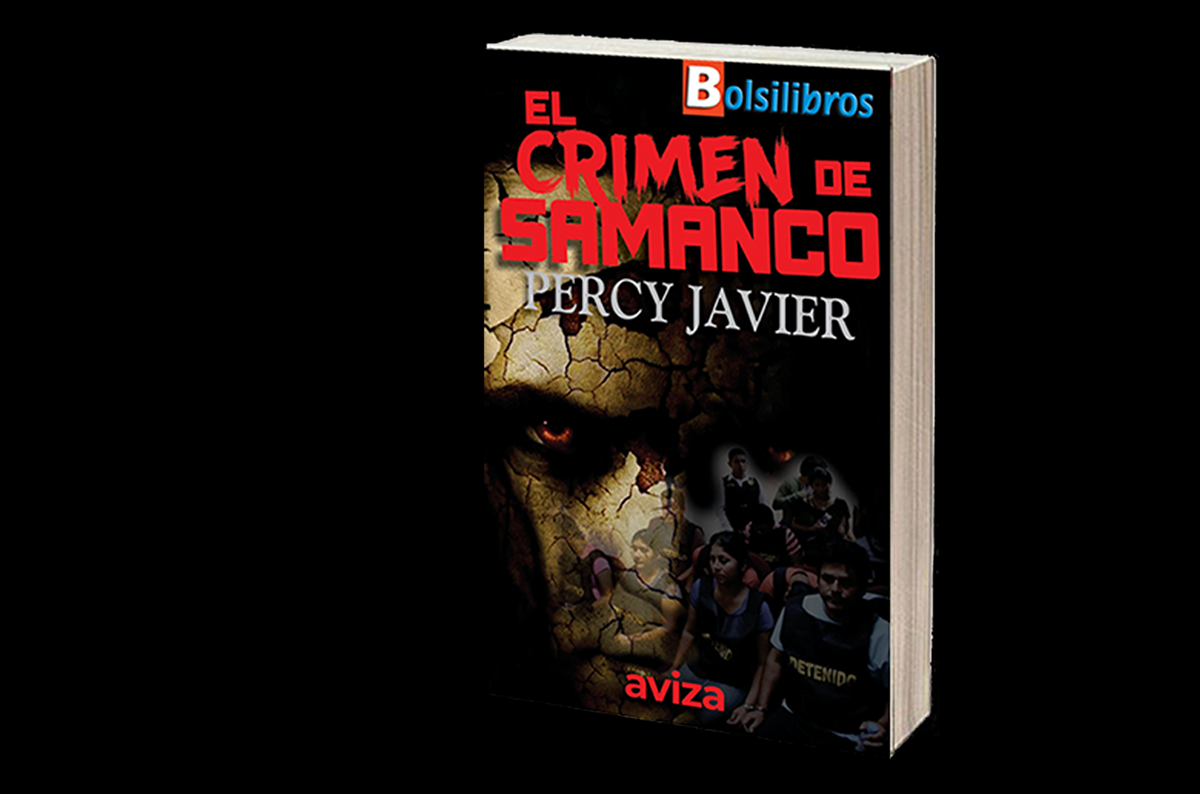
Conversaciones en el Bar Zorba
-¿A quién se lo íbamos a decir? -preguntó.
-No lo sé-dijo ella.
-Hay que decirle que se murió -dijo el Toparpa sentado en la mesita de aquel bar de mala muerte-. Solo eso. Nada más.
Los tres se miraron, así como se mira cuando uno no tiene nada más que decir. La mujer obesa, de aretes grandes y rojos, de cabello amarrado con un lazo verde reluciente, deseaba añadir una última palabra, pero esta no asomó a sus labios. Pensó si habría otra forma de hacerlo a un lado.
Don Bulnes era muy terco, pensó. Ella misma le ofreció un buen porcentaje, una tajada del negocio. El muy santurrón se lo echó en cara, que a él nadie lo compraba, qué se habría creido usted, doña Imelda. La hizo avergonzar, toda roja sus mejillas, la botó de su casa a gritos, el muy santo.
-Don Tarciso, no habría otra forma de hacerlo?
-Usted dígamelo doña Imelda.
-No lo hay -alzó su vaso el Toparpa.